
TRABAJOS FORZADOS
El despertador me arrancó del sueño y me trajo de nuevo a la cruda realidad. Eran las seis de la mañana y la resaca me iba a reventar la cabeza. No podía ni despegar los ojos. Me quedé acurrucado, encogido, más muerto que vivo. Estaba en ese punto límite en que podía mandarlo todo al diablo, ya me entiendes. Era lunes y debía afrontar toda una interminable y tediosa semana de duro trabajo. Como cada lunes, tenía sueño atrasado y me sentía de mala hostia, con un cansancio de muerte. El fin de semana había sido corto y fugaz, pero intenso y vital. No en vano, después de una semana de pesado y rutinario trabajo, lo que menos me apetecía era dejar varado mi cuerpo en el sofá, así que me acicalé y puse ropa limpia, contemplé mi cara en el espejo –la nariz rota en un accidente-, que no arreglaría ni un inesperado milagro, y salí a dar una vuelta; y como cada sábado, sólo conseguí llegar a casa muy tarde y muy borracho.
E ra de madrugada, en pleno invierno, y todavía no había amanecido. Hacía un frío polar en el cuarto, estaba aterido y jodido por dentro, con las entrañas revueltas, a punto de vomitar; me supuso un esfuerzo titánico despegar las mantas de la cama, pero, ¡qué remedio!, tuve que realizar tan supremo salto y echar los pies abajo. Ya estaba hecho lo más difícil, ahora sólo restaba llegar hasta la noche.
Con paso vacilante conseguí alcanzar la parada del bus en el momento mismo en que partía. Vivir en Madrid a veces era una puta maldición. Te obligaba a largos y tediosos desplazamientos de una punta a otra, a soportar y oler los puñeteros atascos, que yo aprovechaba para dormir y leer, dependiendo del estado de mi mollera.
Mientras viajaba en el autobús, me dedicaba a contemplar el hastío en las caras que se arremolinaban alrededor, unos apretados contra otros, y más a lo lejos miraba hacia esa inmensa marea humana atascada dentro de sus vehículos, avanzando a trompicones, muy lentamente, y pensaba sobre todo en que me quedaba una hora para llegar a la puerta de mi matadero particular, donde aguardaba mi jefe, quien con su habitual gesto adusto en su rostro cetrino y amargado me indicaría la peor tarea, y en el que resultaba fácil advertir lo mucho que le gustaría que yo fuera uno más en la próxima lista de despidos.
A veces, en el largo trayecto, mi mente se evadía y viajaba hacia lejanos lugares que seguramente nunca llegaría a visitar, y eso me jodía. Y me jodía estar tan solo y abandonado. Contaba con amigos, sí, a puñados, colegas de farra, compañeros de trabajo con los que salir de marcha nunca faltaban. Conocía también a un par de mujeres, una joven y la otra de mediana edad, que me daban compañía, sexo y comida sin exigir demasiado a cambio.
Rumiaba que, después de un pesado e inacabable día de agotador trabajo, por fin llegaría a casa de noche, sin ánimo de ponerme a cocinar, así que casi siempre tocaba elegir entre lata o bocata, y, tras cenar, me liaba un peta de buenas noches, me apoltronaba en el sofá y veía la caja tonta un rato. Hasta que caía rendido.
Y mañana sería otro día igual, tendría que levantarme temprano para malgastar mi tiempo en un jodido y odioso trabajo, que me consumía en vida, pero en el que debía aguantar porque no tenía otra cosa. Al menos por una temporada.
Y pensaba también en lo mucho que me hubiera gustado que todo fuera distinto, que vendería mi alma al diablo por un empleo que no resultara un suplicio, y, cómo no, en tener una chica a la que querer y poder abrazar con fuerza, cuando el frío de la vida me calara hasta los huesos de mi solitaria y jodida existencia.
Aquel día en concreto era invierno, uno de los días más fríos que recuerdo, y la ciudad había amanecido cubierta de nieve. Y para colmo era lunes, y yo, como en la canción, odio los lunes. Estaba con un triste café en el estómago por todo desayuno, aunque no hubiera podido tragar nada sólido. No me podía arrancar de la cabeza la semana de extenuante, embrutecedor y mortalmente aburrido trabajo que me aguardaba.
En aquellos lejanos tiempos, con 25 años, vivía solo en un piso en Madrid y trabajaba en la Terminal TIR de Coslada , un sitio infernal, espantoso y feo como el averno, ruidoso, polvoriento, maloliente, entre el retumbar constante del tren –la vía férrea pasaba a un lado -; los aviones sobrevolando en vuelo rasante por encima de nuestras cabezas desde el muy cercano aeropuerto de Barajas, cuyas luces y pistas divisábamos a lo lejos; y ,más que nada, por el estrépito, la confusión y el fárrago continuo de enormes camiones de varios ejes, cuyos humos pestilentes y el sonar de las bocinas y los motores rugientes, más la babel de voces que hablaba la marabunta de gentes que pululaba y se afanaba en aquel gigantesco hormiguero humano, todo ello sumado convertían aquel lugar en un verdadero infierno.
El amplio recinto de la aduana estaba ocupado en su mayor parte por un almacén inmenso, un alto edificio con grandes vigas, franqueado por numerosos portones de metal que daban a un alto muelle de carga, al que llegaban mercancías de todo el mundo, cargadas en largos remolques que no parecían tener fin, y que, uno tras otro, en una sucesión interminable, yo y otros desgraciados compañeros de fatigas, trabajando como bestias de carga, debíamos vaciar o llenar durante diez horas diarias por un misero sueldo mensual. El jornal me alcanzaba lo justo para pagar el alquiler, comer en restaurantes baratos y correrme alguna que otra juerga ocasional.
Menos mal que el empleo conllevaba algunas regalías. Allí todo el mundo metía mano, desde el chofer del camión hasta los guardias de aduanas. Por delante nuestro pasaban todo tipo de objetos, algunos muy caros y selectos: perfumes, ropa de piel, equipos de imagen y sonido, bebidas, tabaco, mariscos y, bien camuflado, hasta drogas; en fin, que no había absolutamente ningún producto de valor en el mercado nacional que no pasara por nuestras manos obreras. Los más avispados sabían sacarle provecho al asunto. Era una especie de sobresueldo, una expropiación, una forma de compensación por lo que te escatimaban en concepto de salario. Además, siempre pensé que si yo, un humilde eslabón de la cadena humana, me llevaba un pellizco, qué no arramblarían los altos jefazos, los de los autos de lujo aparcados en el garaje, mientras nuestros modestos utilitarios se cubrían de polvo y se tostaban al sol en el aparcamiento exterior.
Y esa, en resumidas cuentas, era mi vida por aquella época. Lo cierto es que me dejaba arrastrar como un corcho a la deriva. Tenía un curro que me daba de comer. Malo, pero lo tenía. Peor era estar en paro, sin un duro, obligado a peregrinar empresa tras empresa, buscando ese empleo agradable y bien remunerado que nunca llegaba. Y para colmo teniendo que aguantar las humillantes entrevistas de trabajo.
En aquel tiempo no escribía mucho, más bien lo tenía abandonado (mis obras eran rechazadas con terca obstinación y se amontonaban formando una pila, visión que no me animaba a continuar escribiendo), y tampoco leía gran cosa, en el mejor de los casos el tiempo del trayecto en autobús si no estaba pegado de sueño. El empleo en la aduana me agotaba, sacando de mi cuerpo hasta la última fuerza y dejándome sin un ápice de energía restante. Durante los días de trabajo no hacía prácticamente nada. Me dedicaba a sobrevivir. Comer, dormir, trabajar, a eso se reducía todo. Para vivir esperaba a los fines de semana.
Y eso precisamente era lo que había estado haciendo aquel fin de semana. Una gran juerga que ya se había desvanecido como el humo, dejándome resacoso y hecho polvo. Había comenzado el viernes con unos colegas del curro y un par de camioneros que pasaban el fin de semana en la aduana. En aquella fiesta nos habían acompañado dos chicas alemanas que viajaban de paquete en la cabina del camión, una práctica muy habitual en las carreteras de Europa y que nos deparaba de vez en cuando gratas sorpresas. Aquéllas venían como muchas otras, con la intención de probar suerte en nuestro país. Las mujeres que viajaban con los camioneros solían ser un tanto aventureras, y otras simplemente unas golfas que pagaban la travesía en carne. Erika, una de las alemanas, una chica jovencita, delgada y con el pelo muy corto y de un rubio casi blanco, se había quedado en mi piso el sábado; la dejé cama y baño caliente para desprenderse la mugre que arrastraba, y yo, por mi gentileza, tuve el gusto de conocer un poco más de cerca el encanto teutón. Se había largado la pasada noche con su amiga y un chofer que tenía un porte a Málaga. Se fue hacia el sur en busca del sol y las playas de la mítica Andalucía. Pero todo eso ya se había esfumado y yo debía regresar a la dura realidad de mi vida cotidiana.
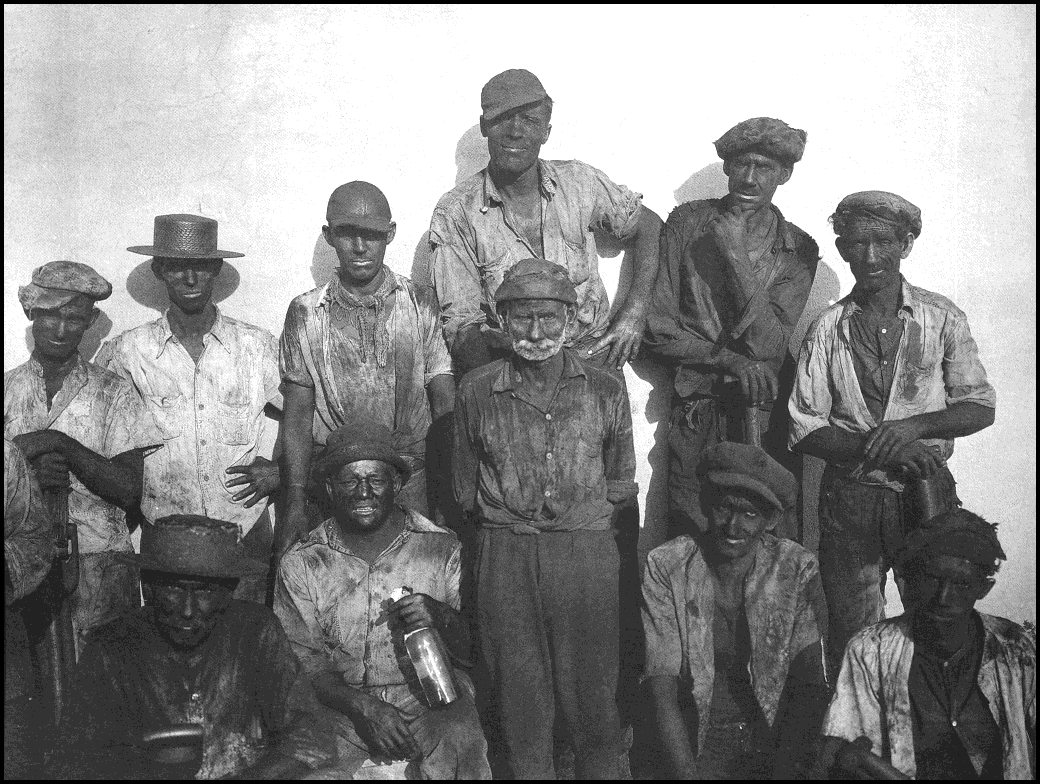
E l choque no pudo ser más brutal. En cuanto llegué a la terminal de camiones de Coslada, enseguida percibí que algo raro pasaba. La gente estaba muy inquieta, preocupada, hablando en corros y, sobre todo, demorando el acudir al tajo. Mientras me cambiaba de ropa, supe el motivo de tanta agitación: una nueva lista de despidos pinchada en el tablón de anuncios.
- ¿A quién le ha tocado la lotería? –pregunté.
-A David, Emilio y Anselmo.
- ¡Joder! ¿Ya lo saben?
Asintió con un gesto.
¿Y qué tal lo llevan?
-Te puedes imaginar. El que peor se lo ha tomado ha sido Anselmo.
-No me extraña. Lleva un huevo de años en la puta empresa.
-Ya sabes que tiene al chico estudiando en la universidad y eso le cuesta un riñón.
- ¿Quién, el pelanas que estuvo aquí el verano pasado?
-Ese mismo.
-Después de probar en sus carnes cómo se ganaba la vida su viejo, se fue con más ganas de estudiar. Quería ser periodista.
-Está jodido el hombre.
En los muelles había cundido el desaliento y casi nadie trabajaba, ejercitando un arte que se tardaba mucho tiempo en perfeccionar: el escaqueo, práctica en la que había verdaderos maestros. Las mañas más habituales para evadirse del trabajo consistían en mover el escobón, dar vueltas con la carretilla mecánica con un papel en la mano o construir un alto muro de cajas tras el que ocultarse del ojo avizor del jefe de explotación. Ese era el nombre que ostentaba la puerta de su despacho. Nunca lo he visto descrito de manera más adecuada y exacta: JEFE DE EXPLOTACIÓN. Era un pájaro estirado, siempre con una impoluta camisa blanca y corbata con un fino alfiler dorado, bigote gris y aires altaneros, al que le gustaba jugar al ratón y al gato con los trabajadores de la empresa. Seguro que la hoja del tablón llevaba estampada su firma.
El mal ambiente reinó mañana y tarde. Todos hablaban de lo mismo: el despido, el de los compañeros y, como una mala sombra, el de uno mismo como futuro candidato a figurar en la maldita lista del tablón.
Ya casi al término de la jornada, fue cuando estalló la noticia. Todos nos quedamos sobrecogidos. Anselmo había cogido el bate de béisbol que un compañero guardaba en su taquilla y, sin que nadie se diera cuenta, se había ido directo a la oficina de Dirección y allí la había armado a base de bien. Yo sólo pude presenciar los restos del impresionante espectáculo que había dejado a su paso, semejante a un tornado: ordenadores, lámparas, muebles y puertas destrozadas, además de una alfombra de papeles y cristales rotos esparcidos por todas partes. Un caos total. Pero mejor todavía era lo que no pude ver hasta el día siguiente, cuando vino la grúa a llevarse el coche descapotable del director general. Anselmo se había cebado con el vehículo y no le quedaba un cristal intacto ni una rueda sin rajar. El jefe de explotación también se había llevado un buen susto. Anselmo le hizo una visita sorpresa bate de acero en ristre y el muy cabrón se lo hizo encima; tiene mérito sobre todo porque Anselmo en ningún momento hizo uso de una violencia indiscriminada, solamente se limitó a soltar un golpe sobre la mesa de cristal de su bonito despacho. Lo demás fue cosa espontánea de las tripas del jefe de explotación.
Al final, la policía se lo llevó esposado.
Meses después tuve ocasión de ir a una cena que organizaron algunos compañeros y a la que también asistió Anselmo. Se le veía bien. Tenía buen color. Ahora que no doblaba el espinazo trabajando en el muelle de carga, podía salir a pasear y a pescar, su gran afición. Tenía más de cincuenta años y veía difícil su futuro laboral. Aun así, seguía buscando un empleo. Cuando mejorara un poco más. Estaba en tratamiento. El juez había sido benévolo y ordenó el ingreso provisional en un centro especializado para su observación. Estuvo unos pocos días y luego salió en libertad. Había sufrido una crisis de ansiedad. Según me confesó, apenas recordaba lo sucedido. Era como un mal sueño.
-Lo que tú has sufrido ha sido un despido traicionero –dije.
-Sí, ese fue el desencadenante, pero era algo que ya llevaba dentro. Eso es lo que dice el psiquiatra.
-Ese loquero dirá lo que quiera, pero yo siempre te he tenido por un hombre completamente cuerdo. Eres un tío normal al que se le fue la olla por un instante cuando lo echaron a la puta calle. Ahí demostraste tener un par de cojones bien puestos. Ojalá más gente hiciera lo que tú. Ya verías como esos malnacidos se lo pensaban dos veces antes de echar a nadie.
-No digas eso, hombre. Me desquicié y estuve a punto de ir a parar a la cárcel. Menos mal que me tocó un juez comprensivo. El abogado de oficio me dijo que no se limitaba solamente a los hechos y que solía tener en cuenta las circunstancias personales del trabajador. Ahora estoy en tratamiento psiquiátrico. Y con la condicional Eso es lo que he conseguido. Eso y que casi mato a mi mujer de un disgusto. Menudo sofoco se pilló la pobre en la comisaría. Un poco más y también la tienen que hospitalizar a ella.
-Bueno, la cuestión es que te recuperes pronto. Luego ya se verá. Seguro que encuentras algo.
-Lo veo complicado, nadie quiere contratar a un viejo como yo, y menos con antecedentes.
- ¡Qué coño viejo! Seguro que todavía te pueden explotar un poco más.
Sonrió con desgana y bebió un trago de cerveza. Siempre pensó que yo era un iluso por mis ideas sindicalistas radicales.
- Y tú chaval, ¿cómo le va?
-Sigue estudiando periodismo en la facultad.
-Dale recuerdos. Ah, y dile que no sea gilipollas y que no deje los estudios, sino quiere acabar como yo.
-De tu parte, Largo. Le gustará saber que te he visto. Siempre se acuerda del verano que pasó en tu cuadrilla.
Todos teníamos motes y el mío era “Largo” o “El largo”, bueno, lo cierto es que me llamaban “largo, largo, maldito lo que valgo”, en son de cachondeo, pero resultaba un apodo demasiado extenso y lo habían acortado un poco.
Después de un tiempo, unos meses tan solo, yo también me fui. Por fortuna, me había salido otro curro, esta vez en una tienda de música, y pude escapar. No había color entre el puto infierno en la tierra y un pedacito de cielo para mí, un rinconcito, un pequeño oasis en el que podía respirar, escuchar discos y hasta leer libros cuando no había clientes ni nada que hacer.
La suerte parecía haber cambiado para mí y yo estaba más que dispuesto a subirme a su regazo y dejarme acunar. La realidad demostró discurrir luego por sus caprichosos y particulares derroteros, pero eso ya es otra historia.



1 Comment
Qué bueno el relato!
Una buena historia. Real y de nuestro día lamentablemente